La crueldad humana sigue siendo una constante inquietante que trasciende tiempos y culturas. Este texto reflexiona sobre sus causas profundas, su manifestación social y el efecto destructivo que ejerce sobre las víctimas y la convivencia.
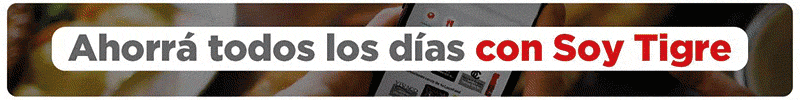


Poder, violencia y exclusión: anatomía de la crueldad social

por Osvaldo Dallera
Lic. en sociología y profesor de filosofía
¿Cómo pudo, cómo pudieron hacerle eso? Cualquiera que se asome a las noticias que circulan diariamente por los medios de comunicación masiva tendrá oportunidad de ver situaciones que, si ya no sorprenden, todavía son capaces de producir algún estupor, un poco de desconcierto, bastante perplejidad y, por lo general, mucha consternación, repulsión y espanto si aún al observador le queda algo de sensibilidad ante acontecimientos y hechos que dan sobrada cuenta de lo que un ser humano es capaz de hacerle a otro. No creo que sea necesario ilustrar este cuadro de situación de nuestra época con ejemplos de mi propia experiencia de espectador. Cada lector podrá acudir a su memoria para encontrar muestras de situaciones en las que se observa la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la falta de escrúpulos para abusar de la propia posición ante la debilidad o vulnerabilidad del otro, o para aprovecharse de alguna confianza delegada para beneficiarse personalmente mientras se perjudica a uno, algunos o muchos. Pero, en el extremo de ese panorama, sobre todo, conmueve la crueldad en el trato al prójimo, la falta de consideración por el valor de la vida de aquel con el que, circunstancial, obligada o deliberadamente, un individuo interactúa con otro. Ni qué decir cuando todo eso resulta del ejercicio del poder de los funcionarios sobre los ciudadanos.
La crueldad es el efecto de una acción humana, física o psicológica, individual o colectiva, que produce dolor y sufrimiento a otro ser humano o a un animal con el propósito de humillarlo, excluirlo o, en el extremo, eliminarlo. Es una muestra del uso de la fuerza o del poder sin ningún nexo con el acontecimiento que le sirve de pretexto. Al mismo tiempo, es el resultado de la relación que existe entre amoralidad social y libertad individual. En efecto, a medida que disminuyen los límites que regulan la interacción entre personas, es decir, la influencia de las normas morales en el trato de unos con otros, aumenta la libertad de cada cual para actuar de acuerdo con sus intereses, deseos, apetitos y motivaciones.
La crueldad exhibe la desmesura, el desbordamiento, el sadismo, la gratuitidad y la búsqueda de placer en las acciones que expresan el disfrute del uso de la violencia por la violencia misma. La sensación de impunidad de quien la ejerce, el miedo del que la padece y la cultura del odio determinan el carácter social de la crueldad.
La crueldad es siempre motivada, pero no siempre persigue un objetivo. Los motivos pueden ser conscientes, y en ese caso van detrás de objetivos (la expansión territorial o económica en la crueldad de la guerra, la imposición de una creencia en las contiendas religiosas, la confrontación ideológica en la lucha política). Pero también hay motivos inconscientes y entonces ni el que maltrata, ni su víctima (pero tampoco los que forman parte del entorno de ambos) pueden comprender qué es lo que impulsa esas acciones crueles.
Aunque en no pocas circunstancias el contexto es un acicate, en todo caso coyuntural, entre las motivaciones más reiteradas que incentivan o propician la crueldad sobresalen el disfrute personal o grupal con el sufrimiento ajeno, la perversión y el desborde emocional. Al mismo tiempo, quien se sabe o se cree legal o moralmente impune elabora sus propias condiciones para la puesta en acto de acciones crueles. En ocasiones, el odio racial, de clase, político o sociocultural también resulta una condición estimulante de la crueldad.
Según F. Ulloa, la matriz psicológica de la crueldad individual se estructura en la infancia a partir de la ausencia de muestras de afecto familiar, la constante desvalorización y el marcado desinterés de los padres por la subjetividad del niño dentro de la atmósfera cultural que los contiene. Según este autor, la crueldad “es un indicador del fracaso de los suministros de ternura… Bastará la oportunidad del necesario dispositivo sociocultural para que esta mezcla bárbara advenga cruel”.
El componente social de la crueldad se percibe en el maltrato de uno hacia el otro, a partir de la recurrencia, por acostumbramiento, de una “cultura de la mortificación” y una constante estrategia de intimidación que aprovecha la debilidad, las condiciones de vulnerabilidad del sujeto maltratado. Quien hace de la crueldad una práctica constante sobre la vida ajena interpreta el miedo y los pedidos de piedad de la víctima como una incitación al aumento de la agresión para incrementar su autopercepción de poder y dominio. En su relación con los mecanismos de control y el ** corpus normativo** (tanto moral como legal) que impide las formas y los contenidos violentos sobre los demás, el agresor asume un sentimiento de impunidad que lo ubica por encima de cualquier límite que pudiera atenuar la crueldad de sus acciones.
Como modo de operar, la crueldad es también una forma lógica de pensar, ordenar y clasificar el universo de individuos mediante la construcción de identidades bajo la distinción persona/cosa. Esta distinción hace posible la puesta en acto del principio de exclusión. El concepto persona es el resultado de la combinación de diferencias seleccionadas por un observador, a partir de sus propias orientaciones valorativas, orientadas a producir una generalización simbólica relativamente estable acerca de un individuo. Por ejemplo, para X, personas son los que tienen tal color de piel, determinado poder adquisitivo, se visten de acuerdo con el buen gusto que dicta la moda, etc. Quien ejerce la crueldad sobre los otros implementa el principio de exclusión tratando como una cosa a todo aquel que no reúne aquellos rasgos comprendidos en la construcción de su propio concepto de persona.
A partir de este fundamento se elaboran un conjunto de orientaciones del comportamiento que ** Joan Carles Melich denomina “normas de decencia”**. Estas normas regulan las relaciones con los demás, según se los considere incluidos o excluidos de ese mundo construido por quien se siente intérprete, representante y ejecutor de esas pautas. Las normas de decencia sirven para normalizar a los otros desde la perspectiva de uno, funcionando como un prisma formado por categorías conceptuales y criterios sociales, culturales, de clase o de cualquier otra consideración. A través de ese filtro se observan los comportamientos y las costumbres ajenas. Esos criterios son distinciones binarias, que le simplifican al observador el abordaje de su entorno y le permiten trazar el círculo que define y determina la clase, el grupo o el universo de quienes quedan excluidos de ese espacio, y pueden y deben ser tratados como seres indignos, despreciables y abyectos a los que se puede maltratar, hacer sufrir, incluso matar, sin que eso genere en el maltratador sentimientos de culpa, remordimiento o carga de conciencia.
Es importante destacar que las pautas de orientación de valor no van en una sola dirección a los efectos de ser cruel con el otro. Quien asume la representación de las normas de decencia puede ** ubicarse a un lado u otro** de la distinción binaria (rico/pobre, refinado/bruto, incluido/marginal, culto/inculto, blanco/negro, varón/mujer, joven/viejo, etc.). En cualquier caso, el lado de la distinción que se atribuya le ayudará a conformar la identidad de los otros asignándoles rasgos, características y orientaciones que deben ser estigmatizadas. Uno será cruel con el otro porque es pobre; otro será cruel con su prójimo porque es rico. De ese modo, también contribuirá a darle forma a la figura del “homo sacer” de la que habla Agamben: un ser al que se puede matar porque su vida no vale nada y que, por eso mismo, su sufrimiento y su muerte no pueden considerarse un sacrificio, una ofrenda o cualquier otra cosa que pueda ser significativa para otros.
Nota escrita por:
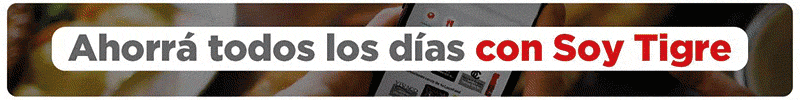


Te recomendamos...
A pesar de la leve baja interanual, el sector celebra uno de los mejores comienzos de año de la última década. Las proyecciones para este año apuntan a las 640.000 unidades.
El delincuente interceptó a una moto con el objetivo de robarle a la altura de la localidad bonaerense de Bernal y fue embestido por una automovilista miembro fuerzas de seguridad.
El calor extremo y la radiación UV no solo afectan la salud de las personas; también ponen a prueba la integridad de las viviendas.
Con materiales incluidos y sin necesidad de experiencia previa, la programación 2026. Desde teatro griego hasta acuarelas botánicas, el arte sale al encuentro de la comunidad durante todo febrero.
El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación resaltó el desempeño de destinos clave como Córdoba, Misiones y la Costa Atlántica, marcando incrementos interanuales de hasta el 20%.
El sector lácteo superó las 425.000 toneladas exportadas por un valor de US$ 1.690 millones. El impulso tecnológico y la apertura de nuevos mercados consolidan un año excepcional para la industria nacional.
Los bombardeos impactaron edificios residenciales, comisarías y campamentos de desplazados este sábado. La escalada ocurre horas antes de que se habilite parcialmente el paso fronterizo con Egipto.
La medida de fuerza comenzará el lunes 2 de febrero y afectará a más de 27 terminales aéreas en todo el país. El sindicato denuncia que el Ejecutivo “reliquidó” los haberes, dejando a los trabajadores de la ANAC sin sus salarios.








