El caso de María Soledad Morales marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Su brutal asesinato en Catamarca, la impunidad inicial y las masivas “Marchas del Silencio” reflejaron el poder del abuso y la movilización social que exigió verdad y justicia, aún pendientes para miles.
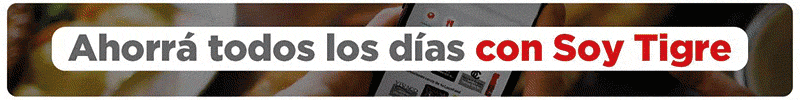


El silencio que gritó justicia: Los 35 años del femicidio de María Soledad Morales

A 35 años del femicidio de María Soledad Morales, su historia es un símbolo emblemático de violencia, impunidad y poder en Catamarca, Argentina. El asesinato y las circunstancias que lo rodearon evidenciaron redes de encubrimiento, corrupción y abuso por parte de familias influyentes y cargos públicos, que durante años intentaron silenciar la verdad.
María Soledad tenía 17 años cuando desapareció en la madrugada del 8 de septiembre de 1990 tras una fiesta escolar en San Fernando del Valle de Catamarca. Su supuesto novio, Luis Tula, la recogió y la llevó a una discoteca cercana, donde la presentó a un grupo de jóvenes estrechamente vinculados a políticos y policías: hijos del poder. Allí, fue drogada con cocaína, abusada sexualmente y luego asesinada brutalmente, con 30 puñaladas y múltiples torturas. Su cuerpo apareció dos días después en un descampado, casi irreconocible.
Desde el hallazgo, la investigación estuvo marcada por la manipulación y la corrupción: la policía borró evidencias del cuerpo, se presionó a testigos, y se intentó enfocar la culpabilidad en un solo acusado para proteger a los demás. La intervención directa del entonces presidente Carlos Menem y la participación de figuras como el represor Luis Abelardo Patti evidenciaron el entramado político y policial que buscaba encubrir el crimen.
Las “Marchas del Silencio” encabezadas por estudiantes y lideradas por la rectora del colegio de María Soledad, Martha Pelloni, fueron una expresión inédita de repudio social y demanda de justicia que trascendió Catamarca y tuvo impacto nacional. Estas manifestaciones mudas se transformaron en símbolo de resistencia frente a la violencia de género, la corrupción y la impunidad.
El proceso judicial fue complejo: el primer juicio terminó anulado por irregularidades y presiones, mientras que el segundo, largo y transmitido en directo, logró condenas significativas, pero dejó la sensación de que la verdad completa nunca fue revelada. Los condenados, algunos de ellos vinculados a las familias gobernantes, cumplieron penas reducidas y muchos ejemplos de encubrimiento quedaron impunes.
María Soledad Morales se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia de género y la corrupción institucional en Argentina. Sin embargo, a pesar de su impacto y reconocimiento, la memoria social se enfrenta a la apatía y el olvido generacional, y en provincias como Catamarca queda pendiente una reparación simbólica y justicia integral.
El caso expone cómo el poder político y económico puede perpetuar la violencia y obstaculizar la justicia, y subraya la importancia de la movilización social, la transmisión pública de los procesos judiciales y el reconocimiento legal de la violencia de género para proteger a las víctimas y evitar nuevas tragedias.
Este crimen marcó un punto de inflexión en la historia argentina, evidenciando la necesidad de transformar estructuras y garantizar igualdad y derechos desde una perspectiva de género.
Nota escrita por:



Te recomendamos...
La Navidad reactiva rivalidades y duelos en familias , según expertos. Tres factores clave generan roces, pero estrategias simples permiten encuentros más armónicos.
Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, se negó a responder preguntas sobre quién le dio las órdenes de ocultar documentación clave del caso Vallejo tras ser detenida en Turdera; le ofrecieron ser imputada colaboradora.
La Asociación Argentina de Carreteras distinguió al Viaducto Papa Francisco de Burzaco como la mejor obra vial urbana de 2025. El galardón resalta su impacto en la conectividad del partido de Almirante Brown. La estructura, inaugurada el 25 de mayo de 2025, atraviesa la rotonda Los Pinos sobre el Camino de Cintura.
El acuerdo está “prácticamente cerrado”. Solo falta la firma del DT. La dirigencia valora el rendimiento del equipo que fue subcampeón del Torneo Clausura 2025.
Dos motochorros intentaron robarle a Lorena Pizzi de 58 años en Ruta 5 y Colectora Sur. La pastora evangélica cayó y sufrió derrame cerebral con fracturas múltiples. Dos sospechosos quedaron detenidos.
Dos hombres en moto irrumpieron en un festejo familiar en el barrio La Esperanza e hirieron a una niña de 6 años y su abuela de 60. Las víctimas recibieron atención médica y quedaron fuera de peligro. El ataque ocurrió el pasado domingo en Larrechea Sur y Oriente.
Los trabajadores del museo parisino paralizaron operaciones este lunes para exigir más personal y mejoras edilicias, en medio de fallos de seguridad expuestos por un robo millonario y deterioro estructural.
La primera edición del Martín Fierro de Streaming premió al documental “Fondo del mar” del CONICET con el galardón máximo, en una gala con Olga y Luzu TV como líderes.








